
Ilustración: Hummingbird por John Gould (1804-1881)
COLIBRÍ
A Tess
Vamos a suponer que digo verano,
escribo la palabra «colibrí»,
la meto en un sobre
y la llevo colina abajo
hasta el buzón. Cuando abras
la carta te acordarás
de aquellos días y lo mucho,
lo muchísimo que te quiero.
DONDE EL AGUA SE UNE A OTRAS AGUAS
Me fascinan los arroyos y la música que crean.
Y las corrientes, entre prados y cañas, antes
de tener oportunidad de convertirse en arroyos.
Me fascinan sobre todo
por su sigilo. ¡Casi olvidaba
decir algo de las fuentes!
¿Hay algo más hermoso que un manantial?
Pero también me encantan las grandes corrientes.
Las bocas abiertas de los ríos cuando se unen al mar.
Los lugares donde el agua se une
a otras aguas. ¡Conservo esos lugares
en mi mente como si fueran sagrados!
Me gustan como a otros les gustan los caballos
o las mujeres atractivas. Me pasa una cosa
con esa agua fría y veloz.
Sólo con mirarla se me acelera la sangre
y se me eriza la piel. Podría sentarme
a mirar estos ríos durante horas.
Ninguno es igual.
Hoy tengo 45 años.
¿Me creería alguien si le dijera
que una vez tuve 35?
¡Mi corazón seco y vacío a los 35 años!
Tuvieron que pasar cinco años
antes de que empezara a latir de nuevo.
Me tomaré todo el tiempo que quiera esta tarde
antes de dejar mi sitio en la orilla del río.
Me gustan, me encantan los ríos.
Me encantan desde su fuente.
Me encanta todo lo que crece en mí.
LIMONADA
Cuando vino a mi casa meses atrás a medir las paredes para las estanterías de libros,
Jim Sears no parecía un hombre que hubiera perdido
a su único hijo en las aguas profundas
del río Elwha. Tenía mucho pelo, parecía tranquilo,
restallaba los nudillos, vivía con energía, cuando
discutíamos sobre tablas y sujecciones, y este tono de roble
comparado con aquél. Pero ésta es una ciudad pequeña,
un mundo pequeño. Seis meses después, terminada
la estantería, montada e instalada, el padre
de Jim, un tal señor Howard Sears, el cual «colabora con su hijo»,
viene a pintar nuestra casa. Me dice —cuando le pregunto, más
por cortesía de ciudad pequeña que por otra cosa: «¿Cómo está
Jim?»—, que su hijo perdió a Jim hijo en el río
la primavera pasada. Jim se culpa a sí mismo. «No se lo puede
quitar de la cabeza», añade el señor Sears. «Creo que también
se está volviendo un poco loco», añade, poniéndose
su gorra de Sherwin-Williams.
Jim tuvo que ver cómo el helicóptero sacaba del río con una especie de tenazas
el cuerpo de su hijo. «Usaron algo como tenazas de cocina para eso, imagínese.
Sujetas a un cable. Pero Dios siempre se lleva a los mejores, ¿no cree usted?», dice el
señor Sears. «Sus designios son misteriosos». «¿Qué piensa usted de esto?», quiero
saber. «No quiero pensar en eso», dice él. «Nosotros no somos quiénes para
ocuparnos de Sus designios. No somos quiénes para saber esas cosas. Lo único que sé
es que se llevó con Él al pequeño».
Sigue contándome que la mujer de Jim padre le llevó a trece países europeos con la
esperanza de que lo olvidase. Pero no lo consiguió. No pudo. «Una misión sin
cumplir», dice Howard. Jim cogió la enfermedad de Parkinson. ¿Qué más?
Ya ha vuelto de Europa, pero aún se echa la culpa porque aquella mañana mandó a su
hijo al coche a buscar aquellos termos con limonada. ¡Y aquel día no necesitaron la
limonada! Señor, señor, lo que él pensaba de Jim lo había contado cien —no, mil—
veces desde entonces, y a todo el que quisiera escuchar. ¡Si aquella mañana no
hubieran hecho la limonada! ¿En qué estarían pensando?
Además, si no hubieran ido a la compra la tarde anterior al Safeway, y si aquella
bolsa de limones hubiera seguido donde estaba, con las naranjas, manzanas, uvas y
plátanos.
Porque eso era lo que de verdad quería comprar Jim, unas naranjas y unas manzanas,
no limones para hacer limonada, pues aborrecía los limones —al menos, ahora los
aborrecía—, pero a su hijo Jim le gustaba la limonada, siempre le gustó. Quería
limonada.
«Veamos las cosas desde este punto de vista», decía Jim padre. «Aquellos limones
tenían que venir de algún sitio, ¿o no? Probablemente del Imperial Valley, o de otro
sitio cerca de Sacramento. Cultivan limones allí, ¿no?». Los habían plantado y regado
y cuidado y luego metido en cajas y mandado por tren o en camión a este sitio
olvidado de Dios donde uno no puede evitar quedarse sin sus hijos. Esas cajas las
descargaron del camión chicos no mucho mayores que el propio hijo de Jim. Luego
tuvieron que desembalarlas esos mismos chicos y los lavó otro chico que seguía vivo,
andando por la ciudad, vivo y respirando. Luego los llevaron a la tienda y los
pusieron en aquel cajón bajo aquel llamativo cartel que decía: ¿Ha tomado usted
limonada últimamente? Y Jim retrocedía a las primeras causas, al primer limón que
se cultivó en la tierra. ¡Si nunca hubiera habido limones, no habrían estado en la
frutería del Safeway! Bueno, entonces Jim todavía tendría a su hijo, ¿o no?
Y Howard Sears todavía tendría a su nieto, claro que sí. ¿Entiende? Había mucha
gente que participó en esta tragedia. Estaban los granjeros y los que los recogieron,
los camioneros, la frutería del Safeway… también Jim padre, que estaba dispuesto a
asumir su cuota de responsabilidad, naturalmente. Era el que se sentía más culpable
de todos.
Y seguía cayendo en picado —me dijo Howard Sears—.
Con todo, tendría que superarlo y seguir.
Con el corazón roto, cierto. Pero incluso así.
No hace mucho la mujer de Jim consiguió que éste aprendiese
a tallar la madera en una academia de la ciudad. Ahora intenta
tallar osos y focas, buhos, águilas, gaviotas, de todo, pero
no puede estar demasiado con cada criatura y terminar su trabajo,
es la opinión del señor Sears. El problema es —sigue Howard
Sears—, que cada vez que Jim mira su torno o su navaja de
tallar, ve a su hijo surgiendo del agua del río
cuando lo sacan —lo pescan con carrete se podría decir— y
se pone a dar vueltas y vueltas hasta que está arriba
por encima de los abetos, con unas tenazas agarrándole por
la espalda, y luego el helicóptero da la vuelta y sigue
río arriba acompañado por el rugido del zap-zap de sus
aspas. Jim hijo adelantó a los que le buscaban en la orilla
del río. Tiene los brazos estirados a los lados y despide
agua. Pasa por encima una vez más, ahora más cerca, y vuelve
un minuto después para que lo depositen, siempre con suavidad,
directamente a los pies de su padre. Un hombre a quien,
habiéndolo visto todo —su hijo muerto sacado del río
con unas tenazas metálicas y dando vueltas por encima
de la línea de árboles— sólo le apetece morir. Pero la muerte es para los mejores. Y
recuerda cuando la vida era dulce y ya no puede encarar dulcemente lo que le queda
de vida.
Raymond Carver (Traducción de Mariano Antolín Rato)
Sobre el autor:
 RAYMOND CARVER (25 de mayo de 1938 – 2 de agosto de 1988). Escritor y poeta estadounidense nacido en Clatskanie, Oregón. Vivió en docenas de lugares trabajando en ocupaciones ocasionales y mal pagadas, debatiéndose en la más absoluta de las pobrezas, con un matrimonio destrozado, con graves problemas de alcohol durante varios años. Además de libros de poemas, Un sendero nuevo a la cascada (1985) y Bajo una luz marina (1986), publicó cuatro volúmenes de relatos que lo acreditaron como uno de los mejores escritores norteamericanos de la década: ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? (1976), De qué hablamos cuando hablamos de amor (1981), Catedral (1983) y Tres rosas amarillas (1988).
RAYMOND CARVER (25 de mayo de 1938 – 2 de agosto de 1988). Escritor y poeta estadounidense nacido en Clatskanie, Oregón. Vivió en docenas de lugares trabajando en ocupaciones ocasionales y mal pagadas, debatiéndose en la más absoluta de las pobrezas, con un matrimonio destrozado, con graves problemas de alcohol durante varios años. Además de libros de poemas, Un sendero nuevo a la cascada (1985) y Bajo una luz marina (1986), publicó cuatro volúmenes de relatos que lo acreditaron como uno de los mejores escritores norteamericanos de la década: ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? (1976), De qué hablamos cuando hablamos de amor (1981), Catedral (1983) y Tres rosas amarillas (1988).
CARVER, Raymond, “Limonada” en Bajo una luz marina. Madrid: Visor, 1990.
CARVER, Raymond, The Collected Poems, 1996.




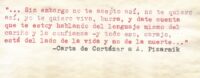
Sé el primero en comentar